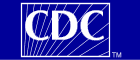 |
|
||||||||
|
|
| Home |
Volumen 8: n.o 1, enero de 2011
Citación sugerida para este artículo: La publicación primaria se puede consultar en: Tjepkema M, Wilkins R, Senécal S, Guimond É, Penney C. Mortalidad de indígenas urbanos de Canadá, 1991–2001. Chronic Dis Can. 2010;31(1):4-21:A06. http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cdic-mcc/31-1/ar-03-eng.php.
REVISADO POR EXPERTOS
Objetivo
Comparar los patrones de mortalidad entre adultos indígenas urbanos con
adultos no indígenas urbanos.
Métodos
Con base en el estudio de seguimiento sobre la mortalidad reportada en el
censo de Canadá 1991-2001, nuestro estudio rastreó la mortalidad hasta el 31
de diciembre del 2001 en una muestra del 15% de adultos compuesta por 16 300
personas indígenas y 2 062 700 personas no indígenas residentes de zonas
urbanas el 4 de junio de 1991. La población indígena se definió por su
origen étnico (ascendencia), estatus de indígena registrado oficialmente o
perteneciente a un grupo indígena o de las Naciones Originarias, debido a
que el censo de 1991 no recogió información sobre la identidad indígena.
Resultados
Al compararse con hombres y mujeres no indígenas urbanos, la esperanza de
vida restante a partir de los 25 años de edad era menor en 4.7 años y 6.5
años en hombres y mujeres indígenas urbanos, respectivamente. Las razones de
las tasas de mortalidad en hombres y mujeres indígenas urbanos fueron
particularmente altas en las muertes relacionadas con alcoholismo,
accidentes vehiculares y enfermedades infecciosas, como el VIH/sida. Para la
mayoría de las causas de muerte, los adultos indígenas urbanos tenían tasas
de mortalidad más altas que otros residentes urbanos. El estatus
socioeconómico desempeñó un papel importante en la explicación de estas
disparidades.
Conclusión
Los resultados de este estudio llenarán un vacío informativo sobre la
mortalidad de los indígenas urbanos de Canadá.
Palabras clave
Indígenas, Naciones Originarias, Métis, Inuit, indígenas norteamericanos,
tasas de mortalidad ajustadas por edad, tasa de mortalidad, esperanza de
vida
El número de indígenas (de los grupos Naciones Originarias, Métis e Inuit) que viven en zonas urbanas de Canadá se ha incrementado drásticamente en el pasado medio siglo; en 1950, alrededor del 7% residían en las ciudades de Canadá,1 pero hacia el 2006 esa cifra había aumentado a 54%.2 Sin embargo, la cantidad de investigaciones sobre la salud de los indígenas urbanos no es proporcional a su presencia en la población total;3,4 tampoco refleja su creciente proporción del total de la población indígena.
Los indígenas optan por vivir en zonas urbanas por distintas razones, como de índole familiar, oportunidades de empleo, educación, capacitación y salud (por ejemplo, para estar más cerca de los servicios médicos);5,6 los indígenas, a su vez, enfrentan desafíos distintos a los de sus contrapartes rurales, como encontrar vivienda adecuada y encontrar servicios disponibles y de apoyo para asistirlos en la transición.5,7
Si bien es ampliamente sabido que los indígenas del Canadá presentan una carga desproporcionada de muerte y enfermedad con respecto a otros grupos del país,8-12 existe menos información específica sobre los indígenas que residen en zonas urbanas.13 De manera similar, si bien la esperanza de vida global para las Naciones Originarias, los Métis y los Inuit es considerablemente menor que para la población general,14-18 es difícil valorar los indicadores de mortalidad para los indígenas porque tales indicadores no se documentan en las actas de defunción de la mayoría de las provincias. Los patrones de mortalidad de los indígenas registrados oficialmente en Manitoba y Columbia Británica han sido analizados y proporcionan resultados para las regiones subprovinciales como Winnipeg 19 y Vancouver.20 Sin embargo, estos estudios ofrecen una visión parcial, ya que excluyen a los indígenas de las Naciones Originarias que no están registrados bajo la Ley indígena, así como a los Métis e Inuit, y no brindan información específica sobre indígenas que viven en otras zonas urbanas de Canadá.
El estudio de seguimiento sobre la mortalidad reportada en el censo canadiense de 1991-2001 ofrece una oportunidad para examinar los patrones de mortalidad de un número razonablemente grande de personas indígenas residentes en áreas urbanas al inicio del periodo de seguimiento en todas las provincias y territorios, independientemente de que se trate de personas registradas bajo la Ley indígena.
Los objetivos de este estudio fueron: (1) determinar en qué medida los adultos indígenas de zonas urbanas pueden tener un riesgo de mortalidad prematura; (2) calcular la esperanza de vida y la probabilidad de supervivencia a la edad de 75 años; y (3) identificar las causas de muerte con el mayor riesgo.
El estudio de seguimiento sobre la mortalidad reportada en el censo canadiense consiste en una muestra de 15% (n = 2 735 152) de la población no institucionalizada de Canadá de 25 años de edad o más, cuya totalidad fue listada en el cuestionario de formato largo del censo de 1991. A esta cohorte se le dio un seguimiento de su mortalidad del 4 de junio de 1991 al 31 de diciembre del 2001. En pocas palabras, la creación de la base de datos de mortalidad del censo requirió de dos emparejamientos, ya que los archivos electrónicos de los datos censales no contenían los nombres, pero se necesitaban los nombres para identificar las muertes correspondientes. Mediante la utilización de variables comunes como fecha de nacimiento, código postal, más la fecha de nacimiento del cónyuge (si correspondía), el expediente del censo primero fue vinculado probabilísticamente a un archivo cifrado de nombres con los datos extraídos de la información no financiera de las declaraciones de impuestos. A continuación, este censo, más el archivo cifrado de nombres, se aparearon con la base de datos de mortalidad canadiense mediante métodos de emparejamiento probabilístico de registros 21—un método similar al utilizado en otros estudios de seguimiento de la mortalidad en la oficina de Estadísticas de Canadá.22 Los detalles completos de la integración y el contenido del archivo apareado se presentan en otra sección.16
Solo las personas que habían sido enumeradas por el cuestionario largo del censo de 1991, que tenían 25 años de edad el día del censo y que residían en Canadá fueron seleccionadas para formar la cohorte. Informes sobre la calidad de los datos calcularon que el censo de 1991 no incluyó los datos del 3.4% de los residentes de Canadá de todas las edades. Las personas faltantes tenían una probabilidad mayor de ser jóvenes, de bajos recursos, ambulantes, de ascendencia indígena23, 24 o sin hogar. Solo los miembros de la cohorte que vivían en zonas urbanas (definidas más adelante) el día del censo se contemplaron para este estudio. El cuestionario largo del censo por lo general se administra a uno de cada cinco hogares canadienses, a todos los residentes de las reservas indígenas, a todos los residentes de muchas comunidades remotas y norteñas y a todos los residentes de las viviendas colectivas no institucionalizadas. Además, fue necesario obtener los nombres cifrados de los datos de las declaraciones de impuestos (el archivo de nombres), ya que solo se podía dar seguimiento a la mortalidad de los contribuyentes fiscales. Sin embargo, no hubo grandes diferencias en las características demográficas y socioeconómicas entre las personas encuestadas por el censo que reunían los requisitos y las que se logró aparear al archivo de nombres (Apéndice Tablas A, B y C).
Para cada miembro de la cohorte, calculamos los días-persona de seguimiento desde el inicio del estudio (4 de junio de 1991) hasta la fecha de defunción o de emigración (determinada a partir del archivo de nombres y conocida solamente para el año 1991) o al final del estudio (31 de diciembre de 2001). Para calcular los años-persona en riesgo, dividimos los días-persona de seguimiento entre 365.25.
Mediante la utilización de la estructura de la población total de indígenas de la cohorte † (años-persona en riesgo) como la población estándar, usamos tasas de mortalidad específicas por sexo, grupos etarios de grupos con 5 años de separación (al inicio del estudio) para calcular las tasas de mortalidad estandarizadas (TME) por edad para los subgrupos de la población. Calculamos los intervalos de confianza del 95% (IC) correspondientes para las TME según lo descrito por Carrière y Roos,25 y aplicamos un método similar para calcular el IC para las razones de TME (RR).
Para los análisis específicos por edad, los miembros de la cohorte se clasificaron por grupos etarios con 10 años de separación al inicio del estudio: de 25 a 34, de 65 a 74 y de 75 años o más. La mayoría de los análisis utilizó la edad al inicio del estudio (4 de junio de 1991), mientras que los análisis de las tablas de vida se basaron en la edad al inicio de cada año de seguimiento.
Con base en el método de Chiang,26 calculamos tablas de vida por periodos para cada sexo, con los correspondientes errores estándar e IC del 95%. Esto se calculó después de la conversión de la edad al inicio del estudio a la edad al inicio de cada año de seguimiento, y luego se calcularon las muertes y años-persona en riesgo por separado para cada año (o año parcial) de seguimiento. A continuación, agrupamos las muertes y los años-persona en riesgo por edad al comienzo de cada año de seguimiento, antes de calcular las tablas de vida.
Calculamos las razones de riesgos de mortalidad proporcional de Cox por sexo, primero controlando por edad (en años) y luego controlando por lugar de residencia (zonas metropolitanas, centros urbanos más pequeños), hogares monoparentales (sí, no), nivel de estudios (menos de diploma de escuela secundaria superior, diploma de escuela secundaria superior, diploma de post-secundaria, título universitario), quintiles de ingresos (1-5), nivel de especialización ocupacional (profesionales, gerentes, especializados-técnicos-supervisores, semicalificados, no calificados, sin ocupación), situación laboral (empleados, desempleados, no perteneciente a la fuerza laboral) y lugar de nacimiento (Canadá o el extranjero). El lugar de nacimiento se incluyó en los modelos para reducir el "efecto saludable de los inmigrantes" entre los miembros no indígenas de la cohorte. Obsérvese que la definiciones detalladas de estas variables (todas establecidas solamente al inicio del estudio) han sido descritas previamente. 16 Interpretamos las diferencias en la mortalidad excesiva entre el modelo ajustado por edad y el modelo ajustado por completo como las estimaciones del efecto de las variables socioeconómicas (lugar de residencia, hogares monoparentales, nivel de estudios, etc., como se listaron anteriormente) en la medida de las disparidades que había entre los adultos indígenas y no indígenas urbanos. La proporción de la mortalidad excesiva atribuida a las variables socioeconómicas se calculó de la siguiente manera: la diferencia entre las razones de riesgo ajustadas por edad y ajustadas por completo para la persona indígena (sí/no), dividida entre la razón de riesgo ajustada por edad menos 1.
La causa principal de muerte de las personas fallecidas en el periodo de 1991 a 1999 fue clasificada con base en la Clasificación Internacional de Enfermedades, novena edición (CIE-9)27 de la Organización Mundial de la Salud y para las fallecidas entre el 2000 y el 2001 con base en la décima edición (CIE-10).28Para los análisis por causa de muerte, las muertes fueron agrupadas según los capítulos de la CIE-9, las categorías dentro de los capítulos y los factores de riesgo (relacionados con tabaquismo, alcoholismo, drogadicción o susceptibles de intervención médica).29,30 Estos datos se presentan la Tabla D del Apéndice.
† Cualquier persona que indicara ascendencia indígena norteamericana, Métis o Inuit, que estuviera registrada como indígena o que perteneciera a un grupo de indígenas norteamericanos o de las Naciones Originarias en el cuestionario largo del censo (ver definiciones).
El censo de 1991 no recogió información sobre la pertenencia autodeclarada a un grupo indígena (indígenas norteamericanos, Métis o Inuit). Para nuestro análisis, definimos a esta población con base en dos preguntas que ofrecen tres dimensiones distintas del origen indígena:
Para nuestro estudio, una persona era consideraba indígena si reportaba una ascendencia indígena única —y no otro origen— o dos o más ancestros indígenas (con o sin ninguna ascendencia no indígena) o si informaba que era un indígena registrado o miembro de un grupo indígena o de las Naciones Originarias. Con base en el análisis de la información del censo de 1996, donde los orígenes étnicos fueron clasificados de forma cruzada por identidad indígena,32 más del 94% de los participantes del censo de 1996 que encajaron en estas definiciones basadas en la ascendencia se autoidentificaron como indígenas. El número de indígenas (en especial los Métis) puede que haya sido subestimado en nuestro estudio debido a que las personas que reportaban un antepasado indígena y a la vez uno no indígena no fueron consideradas indígenas (a menos que indicaran ser un indígena registrado o miembro de un grupo indígena o de las Naciones Originarias).
Las "zonas urbanas" se pueden definir de manera distinta dependiendo de la pregunta de la investigación y la disponibilidad de datos,33 y nuestra definición difiere de la definición convencional del censo.31 Definimos "zonas urbanas" a cualquier zona metropolitana del censo ("zonas metropolitanas", con una población ≥ 100 000) o aglomeración censal ("centros urbanos más pequeños" con una población ≥10 000), sin contar reservas o asentamientos indígenas en esas áreas. Este estudio no cubrió otras zonas urbanas.
La Tabla 1 del Apéndice muestra que había 2.6 millones de encuestados elegibles para el censo en zonas urbanas de Canadá, entre los que se incluían 25 500 adultos indígenas. Las tasas de emparejamiento al archivo de nombres (comparación de los miembros de la cohorte con encuestados del censo de formato largo) para los indígenas urbanos (61% para los hombres y 66% para las mujeres) fueron menores que las de la población no indígena urbana (80% para los hombres y 76% para las mujeres). Pese a la menor tasa de emparejamiento, las características demográficas y socioeconómicas de los indígenas urbanos de la cohorte fueron generalmente similares a las de todos los adultos indígenas urbanos elegibles de la población ponderada del censo, con las siguientes excepciones: las personas que tenían empleo, las que tenían adecuación más alta del ingreso familiar y las que estaban casadas presentaban una probabilidad de emparejamiento ligeramente mayor (mismo hallazgo que con los miembros no indígenas de la cohorte), lo que parece indicar que no hubo sesgo en la muestra de los indígenas urbanos con respecto a esas características (Tabas B y C del Apéndice).
De acuerdo con las muertes registradas en 1991, las cuales se pudieron identificar independientemente en la base de datos de mortalidad de Canadá o en el archivo de nombres, calculamos que la verificación de las muertes en la cohorte en la que se hizo un seguimiento de la mortalidad (1991-2001) fue de alrededor del 97% en general y cerca del 95 al 96% de la población indígena.
De manera global, la cohorte estudiada por su mortalidad incluía 16 300 adultos indígenas urbanos que representaron 166 570 años-persona en riesgo y 1126 muertes durante los 11 años de seguimiento (Tabla A del Apéndice).
De acuerdo con el censo de 1991, se calcula que había 259 800 indígenas de 25 años o más que representaban el 1.5% de la población total adulta de Canadá. Alrededor del 45% vivía en zonas urbanas (30% en zonas metropolitanas, 15% en centros urbanos más pequeños). En contraste, el 78% de las personas no indígenas vivía en zonas urbanas (62% en zonas metropolitanas, 16% en centros urbanos más pequeños). Si se toman en cuenta todas las zonas urbanas, el 69% de la población indígena pertenecía a las Naciones Originarias (40% indígenas registrados, 29% indígenas sin registro oficial), 28% Métis y 3% Inuit.
Dieciséis mil trescientos indígenas de la cohorte residían ya sea en una zona metropolitana o en un centro urbano más pequeño al comenzar el periodo de seguimiento (4 de junio de 1991). La Tabla 1 muestra las características demográficas y socioeconómicas de los miembros indígenas y no indígenas de la cohorte que residían en zonas urbanas de Canadá. Casi tres cuartas partes de los miembros indígenas de la cohorte tenían de 25 a 44 años de edad en comparación con el 54% de los adultos no indígenas. Cerca del 44% de los indígenas adultos tenía un nivel de estudios menor al diploma de secundaria superior (31% de los adultos no indígenas) y el 61% se situaba en los dos quintiles más bajos de la adecuación del ingreso económico (36% de los adultos no indígenas).
Para los adultos indígenas urbanos de ambos sexos, la esperanza de vida restante a partir de los 25 años de edad (condicionada a la supervivencia a los 25 años) fue considerablemente más corta que la de los adultos urbanos no indígenas. La Tabla 2 muestra que la esperanza de vida a los 25 años de edad para los hombres indígenas urbanos fue de 48.1 años (IC del 95%: 47.1-49.1) frente a 52.8 años (IC del 95%: 52.8-52.9) para los hombres no indígenas urbanos, una diferencia de 4.7 años. La esperanza de vida a los 25 años de edad para las mujeres indígenas urbanas fue más alta que para los hombres indígenas urbanos, pero la brecha en la esperanza de vida fue más alta (6.5 años) entre las mujeres indígenas urbanas (52.7 años; IC del 95%: 51.7-53.7) y las mujeres no indígenas urbanas (59.2 años; IC del 95%: 59.2-59.3). La esperanza de vida para los adultos indígenas que residían en zonas metropolitanas fue similar a la de los adultos indígenas de los centros urbanos más pequeños.
La Tabla 2 también muestra la probabilidad de supervivencia a la edad de 75 años condicionada a la supervivencia a los 25 años de edad, para los miembros urbanos de la cohorte. La esperanza de vida a los 75 años de edad fue del 52% (IC del 95%: 48-56) para los hombres indígenas urbanos, en comparación con el 65% (IC del 95%: 64-65) de los hombres no indígenas urbanos, una diferencia de 12 puntos porcentuales. Para las mujeres indígenas urbanas, la esperanza de vida a los 75 años de edad fue del 63% (IC del 95%: 59-66) en comparación con el 80% (IC del 95%: 79-80) de las mujeres no indígenas urbanas, una diferencia de 17 puntos porcentuales.
La Tabla 3 muestra las razones de las tasas de mortalidad (RR) por edad específica y por edad estandarizada para los adultos indígenas urbanos en comparación con los adultos no indígenas urbanos. En general, las razones de tasas fueron significativamente más altas para los hombres indígenas urbanos que para los hombres no indígenas urbanos (RR = 1.94; IC del 95%: 1.78-2.11) en comparación con los hombres y mujeres (RR = 1.56; 95% CI: 1.43-1.70) no indígenas urbanos. Para los adultos indígenas urbanos de ambos sexos, las razones de tasas fueron más altas en los grupos etarios más jóvenes y tendían a disminuir con el avance de la edad.
La Tabla 4 muestra las tasas de mortalidad estandarizada (TME) por edad por causas principales de muerte para los miembros de la cohorte indígena urbana mientras que la Tabla 5 muestra las TME por causas principales de muerte para los miembros de la cohorte no indígena urbana. En los hombres indígenas urbanos, las causas de muerte más frecuentes fueron las enfermedades del aparato circulatorio (un 33% de la TME total), seguidas de todos los tipos de cáncer (23%) y causas externas (16%), una clasificación similar para los hombres no indígenas urbanos. En las mujeres indígenas urbanas, las causas de muerte más frecuentes fueron las enfermedades del aparato circulatorio (29% de la TME total), seguidas de todos los tipos de cáncer (26%), causas externas (10%) y enfermedades del aparato digestivo (9%); para las mujeres no indígenas urbanas, el cáncer fue la causa de muerte más frecuente (42%), seguida de las enfermedades del aparato circulatorio (29%), enfermedades del aparato respiratorio (6%) y causas externas (6%).
La Tabla 5 muestra las razones de tasas estandarizadas por edad (RR) por causas principales de muerte. (El número correspondiente de muertes y las TME se muestran en la Tabla 4 y en la Tabla D del Apéndice.) Las razones de tasas para los hombres indígenas urbanos fueron considerablemente más altas por las muertes debidas a enfermedades del aparato circulatorio (RR = 1.50; IC del 95% : 1.29-1.74) como enfermedad cardiaca isquémica (RR = 1.52; IC del 95%: 1.26-1.83), pero no para todos los tipos de cáncer en conjunto (RR = 1.09; IC del 95%: 0.92-1.30); sin embargo, la razón de tasas fue elevada para las muertes por cáncer de tráquea, de bronquios y de pulmones (RR = 1.42; IC del 95% : 1.08-1.88) especialmente para los hombres indígenas que vivían en zonas metropolitanas al comienzo del periodo de seguimiento. Las razones de tasas para los hombres indígenas urbanos fueron especialmente elevadas para las enfermedades del aparato digestivo (RR = 3.00; IC del 95%: 2.09-4.30), todas las causas externas de muerte (RR = 2.80; IC del 95%: 2.29-3.43) —particularmente accidentes vehiculares (RR = 3.51; IC del 95%: 2.32-5.32) y en menor grado suicidios (RR = 1.57; IC del 95%: 1.04-2.38)— así como muertes por enfermedades infecciosas (RR = 2.04; IC del 95%: 1.33-3.11) incluidos VIH/sida (RR = 2.03, IC del 95%: 1.22-3.39). Con algunas excepciones (por ejemplo, enfermedades del sistema endocrino y suicidios), las razones de tasas para los hombres indígenas residentes de zonas metropolitanas fueron similares a las de los hombres indígenas en centros urbanos más pequeños.
Las razones de tasas para las mujeres indígenas urbanas fueron elevadas para casi todas las principales causas de muerte, excepto el cáncer de mama. Por ejemplo, las razones de tasas fueron elevadas para las enfermedades del aparato circulatorio (RR = 1.93; IC del 95%: 1.64-2.28) y todos los tipos de cáncer (RR = 1.21; IC del 95%: 1.03-1.42), las dos causas más frecuentes de muerte. Las razones de tasas fueron especialmente elevadas para las muertes por enfermedades infecciosas (RR = 5.76; IC del 95%: 3.68-9.01) como VIH/sida (RR = 10.65; IC del 95%: 4.56-24.88), enfermedades del aparato digestivo (RR = 4.82; IC del 95%: 3.67-6.34), causas externas (RR = 3.37; IC del 95%: 2.59-4.37) —especialmente accidentes vehiculares (RR = 4.13; IC del 95%: 2.46-6.93)— y enfermedades del sistema endocrino como diabetes (RR = 2.61; IC del 95%: 1.73-3.94). Con algunas excepciones, las razones de tasas para las mujeres indígenas residentes en zonas metropolitanas fueron más altas que las de las mujeres indígenas de centros urbanos más pequeños.
En la Tabla 5, las muertes también fueron clasificadas por su asociación al tabaquismo, el alcoholismo y las drogas o como susceptibles de intervención médica.28,29 En comparación con los hombres y mujeres no indígenas urbanos, las tasas por causas relacionadas al tabaquismo (un 15% y un 7% de la TME total para hombres y mujeres indígenas respectivamente) fueron elevadas para los hombres indígenas urbanos (RR = 1.46; IC del 95%: 1.17-1.82) y mujeres (RR = 1.36; IC del 95%: 1.04-1.78). Las tasas para las causas relacionadas con el alcohol fueron considerablemente más altas para los hombres indígenas urbanos (RR = 4.55; IC del 95%: 3.14-6.61) y las mujeres (RR = 11.44; IC del 95%: 8.02-16.34), y las tasas para las muertes relacionadas con las drogas también fueron significativamente más altas para los hombres (RR = 3.71; IC del 95%: 2,22-6,22) y las mujeres indígenas (RR = 6.43; IC del 95%: 4.26-9.73). Las tasas de muerte prematura (antes de la edad de 75 años) debido a causas consideradas susceptibles de intervención médica (por ejemplo, debidas al cáncer de mama y de cuello uterino, enfermedades infecciosas, enfermedades cerebrovasculares, neumonía o influenza) también fueron significativamente más altas para los adultos indígenas urbanos de ambos sexos.
Dentro de la población urbana de adultos indígenas, los hombres eran más propensos que las mujeres a morir por causas relacionadas al tabaquismo (TME = 130 por 100 000 años-persona en riesgo frente a 58), pero menos propensos a morir por causas susceptibles de atención médica (69 frente a 92), un patrón similar al de la población no indígena. Los riesgos de morir por causas relacionadas al alcoholismo eran ligeramente elevados para los hombres indígenas urbanos en comparación con las mujeres indígenas urbanas (42 frente a 34), un patrón diferente al de la población no indígena, donde los hombres tenían un riesgo mucho más alto que las mujeres (9 frente a 3) (Tabla 4, Tabla D del Apéndice).
La Tabla 6 muestra las razones de riesgo de mortalidad por todas las causas ajustadas y no ajustadas que comparan a los adultos indígenas urbanos con sus contrapartes no indígenas. Los hombres y las mujeres indígenas urbanos presentaron razones de riesgo elevadas (1.60 y 2.00, respectivamente); después de controlar por tamaño de la comunidad, hogares monoparentales, nivel de estudios, adecuación del ingreso, nivel de especialización ocupacional, situación laboral e inmigración, las razones de riesgo se redujeron a 1.22 y 1.68, respectivamente, lo que sugiere que el 63% (para los hombres) y el 32% (para las mujeres) de las diferencias en las razones podría atribuirse a variables socioeconómicas.
Este es el primer estudio en profundidad para examinar los patrones de mortalidad de un gran número de adultos indígenas que viven en zonas urbanas de Canadá. Es importante destacar que el lugar de residencia y todas las características demográficas y socioeconómicas se midieron solo al inicio del estudio (4 de junio de 1991) y puede ser que no reflejen la situación posterior del periodo de seguimiento. Las investigaciones muestran que la población indígena tiende a mudarse de casa con más frecuencia que la no indígena.6 Por ejemplo, alrededor del 70% de la población indígena (de todas las edades) que vive en zonas metropolitanas cambió de residencia entre 1991 y 1996, de la cual el 45% se mudó adentro de su misma comunidad.6
En esta cohorte, los adultos indígenas urbanos tuvieron tasas de mortalidad más altas, una esperanza de vida más corta y una menor probabilidad de supervivencia hacia los 75 años de edad, en comparación con los adultos no indígenas urbanos. Este patrón de elevada mortalidad es congruente con el que se observó anteriormente en los indígenas registrados residentes de Winnipeg,19 Vancouver20 y a nivel general en Canadá.14
Las tasas más altas de mortalidad en las personas indígenas se atribuyen a una variedad de determinantes sociales presentes desde la niñez hasta la edad avanzada cuyo efecto en la salud es complejo y dinámico.34,35 Nuestro estudio evidencia que las variables socioeconómicas fueron un factor importante en las tasas elevadas de mortalidad de los adultos indígenas urbanos, especialmente los hombres.
Los resultados que se refieren a las causas principales de muerte revelaron distintos patrones de riesgo. En comparación con los miembros no indígenas urbanos de la cohorte, las razones de tasas para los adultos indígenas urbanos fueron particularmente elevadas en algunas de las causas de muerte tales como enfermedades del aparato digestivo, accidentes vehiculares, alcohol y enfermedades relacionadas con las drogas y el VIH/sida, mientras que las razones de tasas de otras causas, como todos los cánceres en conjunto, eran similares o solo ligeramente superiores. En tales casos, las razones de tasas fueron generalmente similares entre los adultos indígenas que vivían en zonas metropolitanas y los de los centros urbanos más pequeños.
Las enfermedades del aparato circulatorio fueron la causa más frecuente de muerte en los adultos indígenas urbanos de 25 años o más, lo que representa el 32% y el 29% de todas las muertes de los hombres y las mujeres indígenas urbanos, respectivamente. La mayoría de estas muertes se debió a la enfermedad cardiaca isquémica. El riesgo relativo de muerte por enfermedades del aparato circulatorio fue elevado para los adultos indígenas urbanos, tal como se observó en los indígenas registrados de Columbia Británica .20 Un estudio de las Naciones Originarias de Ontario mostró que la tasas de admisión hospitalaria por enfermedad cardiaca isquémica se elevó drásticamente de 1981 a 1997;36 algunos participantes de ese estudio posiblemente se mudaron a las ciudades para obtener servicios médicos especializados que no se encontraban disponibles en sus remotos entornos rurales.
Todas las muertes por cáncer representaron una de cada cuatro muertes en adultos indígenas urbanos. En comparación con los adultos no indígenas urbanos, las razones de tasas de mortalidad por todos los cánceres no fueron elevadas en los hombres indígenas urbanos y solo ligeramente elevadas en las mujeres, un resultado similar observado en los indígenas registrados de Columbia Británica.20 Sin embargo, la agrupación de todos los tipos de cáncer puede ocultar diferencias importantes, como se ha demostrado en investigaciones anteriores en las que las personas indígenas enfrentan un riesgo mayor de contraer ciertos tipos de cánceres.37-41 El tamaño limitado de la muestra en este estudio no permitió realizar un análisis detallado de todos los tipos de cáncer, pero nuestros resultados indican que los adultos indígenas urbanos presentaban un riesgo más alto de cáncer de tráquea, de bronquios y de pulmón, especialmente los residentes de las áreas metropolitanas. La prevalencia de tabaquismo, un factor de riesgo de cáncer de pulmón y de otros tipos de cáncer, fue de más del doble en los indígenas urbanos de 15 años o más que los no indígenas urbanos (43% frente a 21%).42
Otros estudios han mostrado que la epidemia del VIH/sida es especialmente aguda en personas indígenas, especialmente los jóvenes.20,43 Los resultados de nuestro estudio coinciden en ello: las razones de tasa de mortalidad de VIH/sida fueron más del doble para los hombres indígenas y más de 10 veces para las mujeres indígenas. En los indígenas registrados de Columbia Británica, las tasas de mortalidad por el VIH fueron más del doble entre 1993 y el 2006.20
El riesgo de muerte por lesiones externas, como accidentes vehiculares y suicidio, fue mayor en los adultos indígenas urbanos que en los no indígenas urbanos. Se ha visto también en otros estudios los indígenas registrados oficialmente y los indígenas en general son más propensos a morir por estas causas que los otros canadienses .20, 44, 45 No fue posible elaborar un desglose detallado de los diferentes tipos de causas externas de muerte debido al número relativamente pequeño de adultos indígenas urbanos en la cohorte, pero el riesgo de morir por una causa externa parece mayor para los adultos indígenas urbanos que viven en las áreas metropolitanas que para los que viven en centros urbanos más pequeños. En este estudio, las causas externas de muerte representaron una proporción menor de la mortalidad por todas las causas en comparación con otros estudios, debido en parte a que nuestra cohorte dio seguimiento a personas de 25 años o más, cuando las muertes por lesiones externas son más frecuentes en las personas de menor edad.44,45 Debido a que nuestro estudio excluyó a la población menor de 25 años, la tasa de suicidios reportados en este estudio tampoco pudo reflejar la magnitud de este problema, ya que la media de edad de las muertes por suicidio fue de 27 años entre los indígenas de Manitoba en comparación a 45 años para otros ciudadanos de Manitoba .46
El riesgo de morir por enfermedades relacionadas con el tabaquismo fue más alto en los miembros indígenas urbanos de la cohorte, pero el riesgo relativo no fue tan alto como el de otras causas de muerte. En contraste, el riesgo relativo de morir por enfermedades relacionadas al alcoholismo fue considerablemente más alto en los adultos indígenas urbanos (especialmente las mujeres) en comparación con los adultos no indígenas urbanos. Otros estudios han mostrado que los indígenas registrados tienen un riesgo relativo más alto de morir por enfermedades relacionadas con el alcoholismo que los no indígenas.17,20,47 Pese a este aumento del riesgo relativo, las muertes de adultos indígenas urbanos atribuidas a enfermedades relacionadas con el alcoholismo representaron una proporción más pequeña de todas las muertes que las muertes debidas a enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
Las muertes por causas susceptibles de tratamiento médico antes de cumplir los 75 años de edad fueron más altas en los adultos indígenas urbanos que en los no indígenas. Pese a que no se conoce la causa de este riesgo mayor, en un estudio en el 2004 se determinó que los indígenas y los no indígenas no presentaban diferencias en la proporción de personas que tenían un médico habitual en las zonas urbanas de Canadá, pero los indígenas tenían una mayor probabilidad de reportar necesidades de atención médica no cubiertas en comparación con sus contrapartes no indígenas.42
El gran tamaño del estudio de seguimiento de la mortalidad reportada en el censo canadiense constituye una oportunidad para examinar los patrones de mortalidad de los adultos indígenas urbanos. Sin embargo, para seleccionarlas y lograr un emparejamiento eficaz, las personas a incluir en el estudio debían haber sido listadas en el formato largo del censo de 1991 y haber presentado declaración fiscal para los años 1990 o 1991. De modo que en la cohorte no se incluyeron personas que no declararon impuestos (bajo el artículo 87 de la Ley indígena, los indígenas registrados pueden quedar exentos del pago de impuestos por ingresos obtenidos o considerados obtenidos en una reserva48) o aquellas que estuvieran en instituciones de cuidados prolongados, asilos de ancianos o prisiones. Pese a estas limitaciones, no encontramos diferencias importantes en las características demográficas y socioeconómicas entre los encuestados seleccionados del censo y aquellos que fueron apareados con el archivo de nombres.
En comparación con las tablas de vida para todo Canadá (en 1995-1997), la cohorte completa a la edad de 25 años tenía una esperanza de vida restante de un año adicional para los hombres y dos años para las mujeres.
La verificación de las muertes fue estimada en un número ligeramente menor en las personas indígenas (95% a 96%) que en las de la cohorte en general (97%). Esto podría ocasionar un sesgo tendiente a reducir ligeramente las tasas de mortalidad calculadas para la población indígena urbana, por lo que la magnitud real de las disparidades comparadas con la cohorte no indígena podría ser levemente superior a la indicada en este estudio.
Debido a que el censo de 1991 no incluyó la pregunta sobre autoidentificación indígena, este estudio definió a la población indígena urbana sobre la base de la ascendencia indígena, el estatus de indígena registrado oficialmente o miembro de un grupo indígena o de las Naciones Originarias. Sin lugar a dudas, este estudio excluyó a muchas personas que se autoidentifican como indígenas. De acuerdo con los resultados del censo de 1996 concernientes a la autoidentificación con un grupo indígena, alrededor del 8% de la población autoidentificada como indígena no notificó ninguna ascendencia indígena, 32 aunque algunos de estos pueden haber sido indígenas registrados oficialmente o miembros de un grupo indígena o de las Naciones Originarias.
Los estudios han mostrado diferencias en los indicadores de salud para los grupos indígenas Naciones Originarias, Inuit y Métis.10 En virtud de que este estudio agrupó a todos los miembros de Naciones Originarias, Inuit y Métis, se ocultaron las diferencias intergrupales. Aún más, los resultados puede que no reflejen el perfil de los indígenas Inuit que residen en zonas urbanas debido a que forman solo el 3% de la cohorte indígena.
Hasta antes de este estudio, se disponía de información limitada sobre la mortalidad de la población indígena urbana de Canadá. Observamos que las tasas de mortalidad fueron más altas en los adultos indígenas urbanos que los adultos no indígenas urbanos. Las muertes por enfermedades del aparato circulatorio y por cáncer eran las causas de muerte más frecuentes en los adultos indígenas y no indígenas residentes de zonas urbanas. Sin embargo, los riesgos relativos eran particularmente elevados con relación a algunas causas de muerte como enfermedades del aparato digestivo, choques vehiculares, enfermedades relacionadas con el alcoholismo y el tabaquismo y VIH/sida. De acuerdo con otras investigaciones, nuestros resultados también demostraron que estas disparidades se pueden atribuir de manera importante al estatus socioeconómico.
El financiamiento principal de este estudio lo proporcionó la Iniciativa de Salud para la Población Canadiense, que forma parte del Instituto Canadiense de Información sobre Salud. También queremos extender nuestro reconocimiento a la importante contribución de los registradores de estadísticas vitales de las provincias y territorios de Canadá, quienes proporcionaron los datos sobre defunciones de la Base de Datos sobre Mortalidad Canadiense.
Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente las de las organizaciones mencionadas o de las instituciones a las cuáles están afiliados.
Correspondencia: Michael Tjepkema, Health Analysis Division Statistics Canada, R.H. Coats Building, 24th Floor, 100 Tunney’s Pasture Driveway, Ottawa Ontario K1A 0T6; Tel.: (613) 951-3896; Fax: (613) 951-3959; Email: michael.tjepkema@statcan.gc.ca
|
|
|
|
|
|
Las opiniones expresadas por los autores que colaboran en esta revista no son necesariamente compartidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el Servicio de Salud Pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o las instituciones a las cuales están afiliados los autores. El uso de nombres comerciales se realiza para fines de identificación y no implica respaldo alguno por parte de ninguno de los grupos mencionados anteriormente. Los enlaces a organizaciones que no pertenecen al gobierno federal se ofrecen solamente como un servicio a nuestros usuarios. Estos enlaces no constituyen un respaldo de los CDC ni del gobierno federal a estas organizaciones ni debe inferirse respaldo alguno. Los CDC no se responsabilizan por el contenido de esas páginas web.
Privacy Policy | Accessibility This page last reviewed December 16, 2011 Versión en español aprobada por CDC Multilingual Services – Order # and 218566-C
|
|